Las conversaciones de madrugada con Carmen Rigalt
No sé el suyo, pero el mío es una ardilla meliflua con ojos japoneses, y se pasa el día olisqueando como si estuviera cercano a desentrañar el cuerpo del delito. Después de quince días insufribles en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, hasta el próximo verano, esa cosa vestida de verdugo con gomina me espera en el umbral de la realidad. Aunque a veces no sabe uno qué es peor, si la realidad o los sueños. Porque el descanso ha sido un mazorral de penalidades.
El pestuzo caníbal del buffet de la esquina, el run run chirrioso del ventilador del aire acondicionado del vecino, la grasosa espuerta privada de arena, el sonido metálico del chiringuito, la brisa envolvente, con sus fragancias pollunas, invadida por los gruñidos cerveceros de los cerdíferos ingleses.
Leía las semblanzas marbellíes de don Raúl del Pozo y de doña Carmen Rigalt, brunos por el fino cocotero, y al ver los paseos circundantes, llenos de masas madrileñas aceitadas que sufrían estoicas la eruptomanía británica, pensaba que quizá fuera mejor haberse quedado uno en su casita a sufrir los cuarentaidós grados viendo filmes del oeste, en la Uno, lo más interesante que nos ha ofrecido el estío -incluso aquí los duelos de Gil con Chaves, en los cuales no queda muy claro quién es el malo de la película, como nos descubría con la agudeza desenfundada Ignacio Camacho-.
Así al menos, con el olor a hogar saliéndoseme por los ojos, habría llegado fresco a enfrentarme con el ogro, ese que aguarda relamiéndose por el reencuentro con sus juguetes predilectos para las prácticas de sadismo, que somos nosotros. Muerto de verano llega uno a su enemigo, y éste piensa que apareces rejuvenecido, relajado, y por lo tanto aprieta el potro sin delicadeza, intentando borrar en unos segundos las presuntas inercias de la presunta felicidad veraniega.
Hablan los sicólogos de la angustia septembrina. Uno se siente cosido al lecho, como si fuera cierto personaje de Kafka, parece imposible poder realizar tareas tan gigantescas: levantarse, lavarse, vestirse, dar ese paso hacia afuera, lejos de las horas pensativas, frente a otro mar de melaza encenagada. Allí está el ogro particular, el jefe, el tráfico, la luz pálida de los neones, el sudor impagable, el tráfago de las ilusiones apagadas, que se difuminan en la primera conversación de la madrugada.





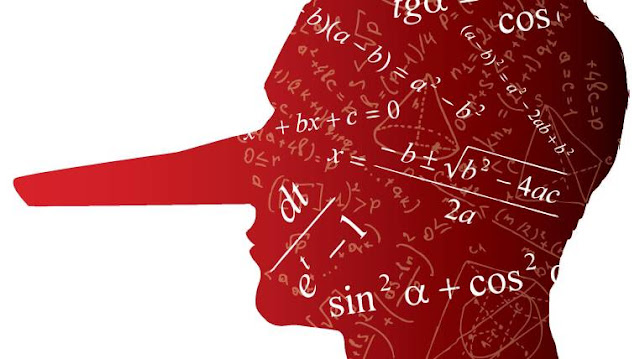


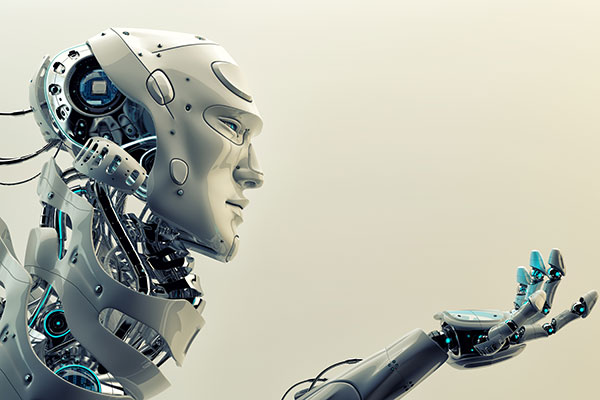


Comentarios
Publicar un comentario